 |
||
| Café con Letras | ||
| Personajes y Entrevista |
| Invitadas |
| Ciencia y Tecnología |
| Video |
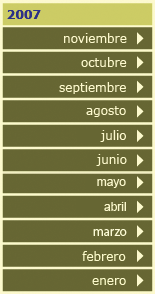
|
||||||||||||||||||||
|
||||
13/08//08 |
||||
|
“De otros diluvios oigo una paloma.” Con la pena, señor Presidente, pero humildemente difiero de las penas de cárcel perpetua y leyes draconianas solo para un tipo de delincuentes. Para que todos seamos iguales ante la ley sería prudente, justo, imparcial y equitativo que aplicaran cadena perpetua, leyes draconianas y estricta supervisión también para los otros delincuentes::
|
|||
Los funcionarios públicos corruptos, sean presidentes, gobernadores, delegados, alcaldes, ministros, magistrados, jueces, ministerios públicos, legisladores, consejeros, secretarios de estado, directivos de partidos políticos, directores de sabrá Dios qué cosa, y por supuesto para los policías que cometen delitos, sin importar que tales delincuentes sean de gobiernos locales, estatales o federales. Porque la peste de la delincuencia está, dicen vox populi y ciertos expertos en el tema, organizada -y coludida- desde altos mandos de gobierno. Así, al parecer la canalla que padecemos los mexicanos solo puede ser derrotada aplicando la justicia no en los bueyes del compadre ajeno sino en todas las manadas. Sin que sus dueños aleguen abigeato o que los ciudadanos, pues que somos un peligro para los delincuentes. Verá usted. Como no sea para figurar en record Guinness las marchas contra la inseguridad no sirven para nada. Ninguna marcha, excepción a fuerzas de la fúnebre. No es la sociedad, humildemente considero, quien debe vigilar calles, colonias y policías. Es el gobierno quien debe responder a lo que es: Gobierno y ello implica entre otras cosas, asegún nos enseñaron, garantizar la seguridad de los ciudadanos y el respeto irrestricto a la Constitución y a las leyes que de ella emanan. Y vigilar su aplicación. Para eso fueron electos. Humildemente también difiero de la magnitud de los enormes problemas nacionales que dicen, nos tienen inmersos en la crisis. Ni la lucha contra el crimen con su montón de muertos, ni con la gravísima e intolerable muerte de soldados y policías que en la lucha contra la delincuencia son héroes, ni las detenidas reformas estructurales con su maremagno de posiciones políticas y de intereses, ni la diferencia ideológica entre privatizadores y no privatizadores en el asunto de PEMEX, ni la abrumadora contundencia del delito cuya difusión de suyo inocultable por verdadera, real y que satura los medios con una violencia que tal vez cause más daño emocional a los infantes que otros cotidianos ilícitos, nada de ello supera la verdadera, la principal, la gravísima crisis nacional: La inflación. La desesperación de la ciudadanía que ve en el alza voraz a los precios, su peor enemigo; la rabia y la impotencia ante el zarpazo vil e intolerable en el aumento a los precios de los alimentos, a los servicios, a los energéticos. Esa es la verdadera crisis nacional. Y de ello, señor Presidente, debe haber responsables y culpables. Cadena perpetua y leyes draconianas también para tales sinvergüenzas. Cuando el hambre rompe las reglas y el bolsillo, cuando gruñe en la entraña social las cosas se ponen al rojo vivo. Y la inflación con sus aliadas carestía y hambruna, se convierten en la espada de Damocles. (Ironías aparte, como en los viejos tiempos de la colonia ahora en el 487 Aniversario de la Heroica Defensa de México Tenochtitlan.) Mejor a otra cosa, lector, y comparto con usted del poeta español Blas de Otero (1916-1979) de su libro En castellano, UNAM, México, 1960: |
||||
“Patria aprendida. RUIDO |
||||
cafeconletras@blogspot.com |
||||
|
||||
01/08//08 |
||||
|
“Salgo a la calle Jesús López Pacheco. (1930-1977) |
|||
Ah, qué bonita aldea. Entre el internacional yankee go home, el porqué no te callas y la parodia volteriana que grita re$pecto a tu con$ulta defenderé ha$ta la muerte mi$ intere$e$, la tragicomedia petrolera sigue como domingo de feria. Instalado el cuadrilátero, desde palcos y platea se invita: “Hagan sus apuestas, señores”, mientras en gayola se sabe que Dios no juega a los dados. En el inter Don Marcelo diagnostica dolencias hepáticas del panismo por la consulta energética, como antaño otros diagnosticaran gastritis en Zongolica. ¡Ah, nuestros doctores horroris causa! Y para no perder el optimismo, tan escaso en épocas de caballadas flacas y canalladas gordas, los ultras azules en noche de opereta nos regalan ínclitos Autos de Fe en el neo debut sin despedida del foxiato, familia incluida. En el entreacto amagan con guanajuatizar al país que dicen las malas lenguas anda bastante endrogado. Cuestión de adeudos bancarios lector, cuestión de adeudos. Posterior al enloquecedor sonido de pagados aplausos al final del numerito los bárbaros norteños e inquisidores yunquistas repartieron llamados a misa en los caminos donde la vida, dijo José Alfredo, no vale nada. Los votos de la consulta petrolera, menos que nada. Y, ¡lotería! En el feudo de la maestra de todos tan temida aplicarán prueba de aptitudes cuyo perfil metodológico dicen los expertos es de ¡película! ¿Será de esos filmes llamados churros? Mejor a otra cosa lector, y comparto con usted otro poema del escritor español Jesús López Pacheco, intitulado Las buenas acciones, de su libro “Algunos aspectos del orden público en el momento actual de la histeria de España”, Ediciones Era, S.A., México, 1970: |
||||
I Creo II Incalculables son los beneficios |
||||
cafeconletras@blogspot.com |
||||
| El
contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva
de los autores. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado. Reportajes Metropolitanos - Derechos Reservados © 2006 www.reportajesmetroplitanos.com.mx |
