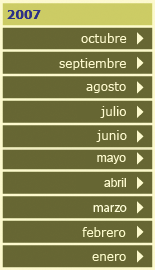MARIA CALCAGNO
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, 14 de julio de 2010.- Así como las brujas de la Edad Media tenían conocimientos propios con los que desarrollaron trabajos de curanderas y parteras dentro de sus comunidades, en la actualidad las mujeres de ciencia hacen aportaciones importantes tanto a la estructura de las instituciones científicas, como al proceso de creación de conocimientos, afirmó Norma Blazquez Graf, directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM.
“Aunque históricamente se les ha estigmatizado, las brujas de diversas sociedades fueron comadronas y nodrizas con conocimientos sobre sexualidad, anticoncepción, reproducción, embarazo, parto, y crianza de los niños; también curanderas, cocineras y perfumistas, con el saber necesario para recolectar, preparar y conservar alimentos y productos. Hacían curaciones utilizando plantas, animales y minerales”, dijo la también psicóloga, maestra en fisiología y biofísica, y doctora en filosofía
.
En conferencia ofrecida en la Facultad de Química, Blazquez comentó su libro El retorno de las brujas. Incorporación y contribuciones de las mujeres a la ciencia, en el que tomó como modelo de estudio a las hechiceras de la Europa medieval, que heredaron habilidades de generación en generación.
La sabiduría de esas mujeres amenazaba a grupos poderosos, y pueden considerarse las antecesoras de quienes hoy se dedican a la investigación científica, afirmó.
“Sus conocimientos eran valorados, respetados y considerados importantes y necesarios, pero se les fue desprestigiando y asociando con la idea de que no poseían sabiduría de mujer, sino que un ser maligno les otorgaba poderes, y todo lo que sabían y practicaban era debido a un pacto con el Diablo. La cognición empírica que dominaban y transmitían de abuelas a madres, y de ellas a hijas, fue considerada sospechosa y amenazante, porque atentaba contra los poderes políticos, religiosos y científicos nacientes”, señaló.
Universidades, un paso a la equidad
Fue hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando tuvieron acceso a la educación superior de manera institucional.
En Suiza, fueron admitidas en las universidades hasta 1890; en Gran Bretaña en 1870; en Francia en 1880, y en Alemania hasta 1900. “En México no estamos tan atrás como pudiera pensarse, pues la primera médica, Matilde Montoya, se recibió en 1887”, acotó.
Desde 1970, se han incorporado a los estudios superiores en muchos países. En nuestra nación, entre 1969 y el año 2000 la matrícula de mujeres aumentó de 17 a 50 por ciento; sin embargo, a medida que se incrementa el nivel de escolaridad, su presencia se reduce, y muy pocas ocupan puestos de mando en instituciones científicas.
Asimismo, las áreas de conocimiento siguen siendo dispares, pues mientras en carreras como Psicología o Educación la población dominante es la de ellas, en Física o Ingeniería, la proporción es inversa.
Los hombres siguen inclinándose por agronomía, ingeniería y física, mientras que el sector femenino elige, en mayor grado, las humanidades y áreas relacionadas con las ciencias sociales o educación, aunque en los últimos años ha aumentado su ingreso a veterinaria, medicina, ingeniería ambiental y tecnología de alimentos, indicó.
“Con estos avances, poco a poco hemos ganado espacios para integrarnos a la ciencia, a la producción formal y académica del conocimiento que, por mucho tiempo, fue una actividad de varones. Se ha reclamado nuestro acceso a la educación, a las universidades, y que tengamos la posibilidad de elegir la investigación científica como una profesión que nos brinde reconocimiento como generadoras del saber.
“Actualmente, en el mundo tres de cada 10 personas dedicadas a la investigación son mujeres, y en el caso de la Academia Mexicana de Ciencias, aún no llegamos a ese 30 por ciento”. Al interior de la UNAM, el 41 por ciento del personal académico son féminas, el 36 por ciento investigadoras, y de ellas, el 27 por ciento tiene el nombramiento más alto, como titulares “C”, abundó.
Como si fuera el retorno de las brujas, entre los temas de interés de las científicas destacan las ciencias médicas, donde se han recuperado espacios, especialmente en ginecología y en nuevas tecnologías asociadas a la reproducción asistida y anticoncepción, así como en ciencias naturales, como biología y ciencias ambientales, comentó.
Cambios en la política científica
La participación femenina se ha reflejado en una forma distinta de hacer ciencia, independientemente de los temas de trabajo, dijo Blazquez, estudiosa de la relación entre ciencia y género.
Desde que intervienen en la política científica, se otorgan más becas y hay nuevos criterios de evaluación; se han extendido los periodos de edad para el trabajo en la materia, considerando el ciclo reproductivo; se han modificado los horarios y espacios laborales, y se difunde cada vez más una conciencia de género, finalizó la titular del CEIICH. |